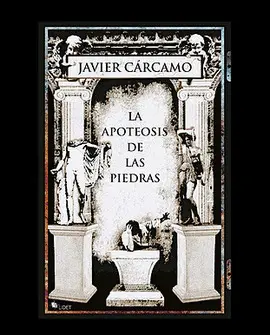La Apoteosis de las Piedras
Javier Carcamo
La noche parece un fantasma que se desliza por las espinas de un rosal vengativo. Los viejos restos del imperio de adobe son maceteros erosionados de los cuales brotan flores rosadas y lilas que, aunque visten el aire con sus tonos brillantes, reflejan sombras tristes que hacen ver aún más viejos los vestigios de columnas musgosas; gigantes formas simétricas y mudas que brotan ...
a disponibilidad
Sinopsis
La noche parece un fantasma que se desliza por las espinas de un rosal vengativo. Los viejos restos del imperio de adobe son maceteros erosionados de los cuales brotan flores rosadas y lilas que, aunque visten el aire con sus tonos brillantes, reflejan sombras tristes que hacen ver aún más viejos los vestigios de columnas musgosas; gigantes formas simétricas y mudas que brotan de raíces formadas por ocres esqueletos atrapados en plena huida. Entre cada sobreviviente espacio, decenas de semidesnudos niños de piedra sujetan con dolor las cornisas que el tiempo ha hecho más pesadas, y sostienen a su vez las bóvedas agujereadas en donde se asoman imágenes de desconocidos santos sin cabeza. Con el viento arrastrando sonidos de seres creados por el miedo y el deseo incontenible de tratar de escuchar algo que justifique el crujir de dientes, se fueron armonizando tambores producidos por los corazones de mil personas que tenían, todas, ojos en los oídos desde aquel extraño sueño de la anciana que vio cuando la tierra se tragó a las primeras seis familias que usaron las estrellas del occidente montañoso como sábana sagrada mientras hacían el amor, cada noche, para cultivar la tierra. Escrito quedó, mas nadie sabía en dónde, pero hace cinco siglos, cuando esa mujer era joven y tan deseada como la dulce leche de los muros de los templos, sucedió que tuvo un sueño que no sabía si hacerla sentir gozo, vergüenza o pena. Soñó que tenía ojos en los oídos y que podía cerrarlos con párpados y pestañas cada vez que no quería saber algo; y cuando escuchaba algo que le interesaba mucho, por ser leyenda, por ser secreto, por ser brujería o confesión erótica, ella prestaba toda la atención y podía ver con detalles lo que pasaba. Para ella las imágenes cruzaban el adobe; ella atravesaba jardines, penetraba ventanales, subía escaleras y observaba los vestidores de las vírgenes y sus conquistadores. Nadie más ha podido ver, como ella, la forma y el color de un orgasmo, de un verdadero gemido de placer escondido. ? Ahora cada una de las mil criaturas maliciosas decía tener el mismo don maravilloso de también ver con los oídos, y testificaban con alevosía cada rumor derramado sobre los caminos de piedra morada, víctimas mudas de la opresión de bestias obligadas a marchar hacia el frente y del apesarado andar de penitentes oscuros y cadavéricos que buscaban saciar su sed con el sudor de los amantes soñadores que, tomados de la mano, buscaban refugio entre las rocas y las piletas. Con el sabor a piedra vieja que deja en la lengua el polvo que se eleva desde los cementerios clandestinos, los mil seres acusadores remojaban sus labios una y otra vez en recurrente deseo por comerse a la presa, la cual se mantenía inmóvil, oculta tras una vieja pila rota, donde alguna vez el agua atrajo lamentaciones. El acusado era un joven delgado, semejante a los pálidos mártires pintados en los retablos que los primeros ricos robaron cuando fue el gran terremoto; se parecía a las atormentadas figuras que esperaban la hora de derramar su propia sangre, desde sus venas hinchadas hasta los lienzos de Zurbarán, sostenidos para la eternidad en los frisos mudos y tras las lápidas poéticas que parecían estar mal escritas. Desnudo, contraído, cubriéndose de un frío que en realidad no sentía, imaginándose amarrado por el torso y por las piernas a una agrietada columna salomónica roja en donde antes ya había visto juicios, se observaba con las manos amarradas al frente revolviendo inevitablemente nubarrones negros que cubrían su sexo de las decenas de jóvenes criaturas que con ojos ávidos de explorar estarían, con el sabor a tierra, mojando sus labios una y otra vez...
Comentarios
Sé el primero en comentar este libroArtículos relacionados
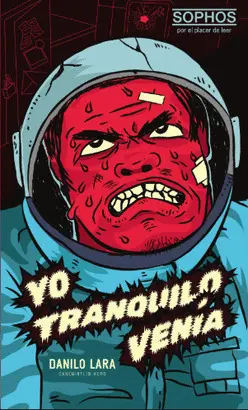 -15%
-15%
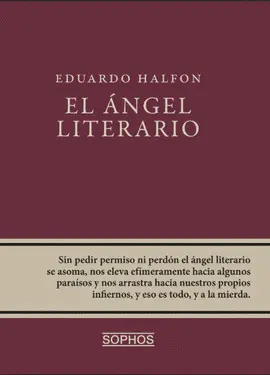 -15%
-15%
 -15%
-15%
 -15%
-15%
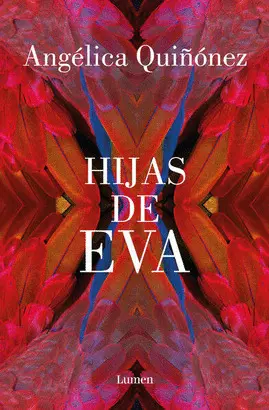 -15%
-15%
 -15%
-15%